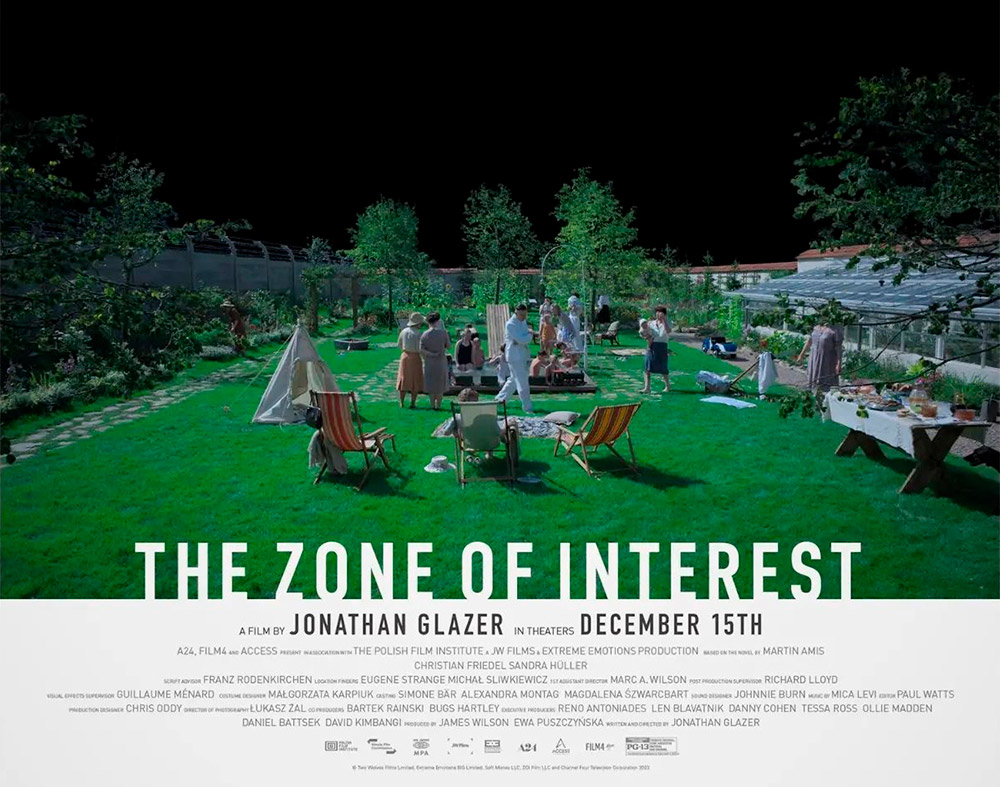(Una explicación genética, ambiental y cultural, según Francis Holway)

En un mundo cada vez más obsesionado con minimizar la importancia —a veces brutal— de la biología y del entorno en el desarrollo de los individuos y de las sociedades, Francis Holway ofrece una bocanada de aire fresco. Explica cómo convergen la biología, las presiones selectivas concretas y la historia para dar forma al rendimiento deportivo de individuos y poblaciones. Especialista en ciencias y fisiología del ejercicio, Holway sostiene que el rendimiento extraordinario de ciertos grupos humanos en disciplinas atléticas específicas no es una casualidad, sino el resultado de largos procesos de selección genética, adaptación ambiental e influencias culturales acumuladas a lo largo del tiempo.
Jamaica: genética, clima y selección histórica
Jamaica, al ser una isla, presenta condiciones particulares que favorecieron procesos específicos de selección genética. En África, por ejemplo, la presencia histórica del mosquito transmisor de la malaria generó una presión evolutiva muy fuerte. Algunas poblaciones desarrollaron una mutación genética en los eritrocitos, que pasaron de tener una forma redonda a una forma de hoz (anemia falciforme). Esta mutación impedía que el parásito de la malaria se reprodujera, lo que daba una ventaja de supervivencia.
Sin embargo, esta adaptación tenía un costo: los glóbulos rojos deformados transportan peor el oxígeno. Como consecuencia, el organismo se adaptó favoreciendo fibras musculares rápidas y explosivas, más eficientes en esfuerzos cortos e intensos que en trabajos prolongados de resistencia.
A esto se suma el entorno tropical. En climas calurosos, resulta ventajoso tener un cuerpo con mayor superficie para disipar el calor: piernas y brazos largos, caderas estrechas y tronco corto. Este biotipo es ideal para la velocidad, el salto y los movimientos explosivos. En términos biomecánicos, es el cuerpo perfecto para el sprint.
La esclavitud y una segunda selección
Con la trata de esclavos hacia América se produjo un cambio drástico de ambiente. El viaje transatlántico duraba cerca de dos meses, bajo condiciones extremas de hacinamiento y deshidratación. Se estima que murió entre el 50 y el 60 % de las personas esclavizadas durante el trayecto. Sobrevivieron, en mayor proporción, quienes tenían una mayor capacidad renal para retener sodio y agua, una ventaja fisiológica clave en condiciones de deshidratación.
Jamaica era uno de los destinos donde los esclavos se pagaban mejor, por lo que allí se realizaba una selección temprana. Posteriormente, dentro de la isla, se produjo una nueva presión selectiva: los individuos más fuertes y con mayor espíritu combativo escapaban de las plantaciones y se refugiaban en zonas montañosas y boscosas de difícil acceso. Estas comunidades, conocidas como maroons, reforzaron ciertos rasgos físicos y conductuales. De acuerdo con esta hipótesis, Usain Bolt y otros grandes velocistas jamaicanos descienden de estas poblaciones.
Kenia y Etiopía: la ventaja de la altitud
En contraste, Kenia y Etiopía se encuentran a altitudes cercanas a los 2,500 metros sobre el nivel del mar. En estas zonas no hay mosquitos transmisores de malaria, por lo que no existió la presión evolutiva que favoreciera la mutación de los eritrocitos. Al contrario, la vida en altura estimula la producción de más glóbulos rojos y una mayor capacidad para transportar oxígeno, lo que representa una ventaja enorme para los deportes de resistencia.
No es casual que cerca del 90 % de las medallas kenianas provengan de una región muy específica: el Valle del Rift, una zona montañosa donde estas adaptaciones se concentran de manera excepcional.
Los pueblos actuales de Kenia y Etiopía han vivido en estas altitudes durante 400 a 500 años, tras desplazarse desde zonas costeras hacia las montañas para escapar de conflictos y persecuciones. A esto se suman factores culturales: una alimentación sencilla, rica en carbohidratos complejos y adecuada para el rendimiento aeróbico, así como una vida cotidiana que implica caminar y correr largas distancias desde edades tempranas.
Conclusión
Desde esta perspectiva, el dominio jamaicano en la velocidad y el de Kenia y Etiopía en las pruebas de fondo no es casual ni misterioso. Es el resultado directo de la convergencia entre genética, entorno, historia y cultura actuando durante generaciones. En ciertos contextos, algunas poblaciones humanas están objetivamente mejor adaptadas para tareas físicas muy específicas. No es una opinión: es biología aplicada.
Lo relevante de este enfoque es que vincula sin tapujos el desarrollo humano con el cambio evolutivo, las presiones selectivas reales que operan sobre distintas poblaciones y el concepto de fitness, entendido como eficacia funcional y no como valor moral. La evolución no produce igualdad de capacidades; produce ajustes diferenciales frente a problemas concretos.
Esta mirada multifactorial tiene sentido porque asume que la realidad biológica y social es desigual por naturaleza. La biología importa. El entorno importa. La historia importa. Y la cultura no compensa esas diferencias: las amplifica, las refina o las desperdicia.
Negar esto es antiempírico. La especie humana no se construyó bajo el principio de equidad, sino bajo el de supervivencia. Y en ese proceso —una verdadera danse macabre— algunas adaptaciones resultan extraordinariamente eficaces en escenarios específicos, mientras otras quedan relegadas. Entenderlo no justifica jerarquías morales, pero sí obliga a aceptar que la adaptación, por definición, no es neutral ni democrática.